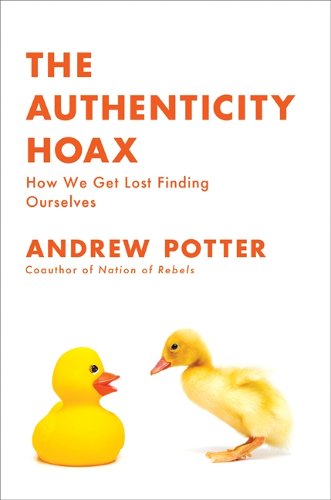La guerra de Vietnam fue una de las primeras en recibir
extensa cobertura televisiva. A diferencia de la guerra del Golfo Pérsico en
1991, la cobertura mediática de la guerra de Vietnam perjudicó al ejército
norteamericano. Pues, los medios mostraron la crudeza de la acción militar (a
diferencia de la cobertura de CNN en la guerra del Golfo Pérsico, la cual fue
más afín a un videojuego), y eso terminó por despojar de popularidad a la
guerra entre el propio público norteamericano.

Una de
las imágenes más escalofriantes de esta cobertura mediática fue una fotografía
tomada por Nick Ut: en la imagen, aparece una niña vietnamita gritando
desesperadamente, tras un bombardeo con napalm, un terrible combustible que se
empleó para deforestar las selvas vietnamitas en las cuales se escondían los
guerrilleros vietcong.
La imagen es evocadora de la
bestialidad de aquella aventura norteamericana. Los líderes de Vietnam del
Norte y Vietnam del Sur habían llegado al acuerdo de que unirían a la nación
con elecciones, pero el gobierno de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur se retiró
unilateralmente de la contienda electoral (probablemente tenían previsto que
perderían las elecciones), y eso condujo a una escalada violenta que condujo a
la guerra. Desde el principio, la participación de Vietnam del Sur en esa
guerra fue injusta. Y, por extensión, igualmente fue injusta la inserción de
EE.UU., al apoyar al bando que había violado los términos del acuerdo. No sólo
eso, sino que también, EE.UU. empleó tácticas claramente prohibidas por el
derecho internacional (muchas veces atacó deliberadamente a civiles, y causó un
terrible daño ecológico en las selvas).
Hay
suficientes motivos, entonces, para reprochar la intervención militar
norteamericana en aquella guerra. Ahora bien, más recientemente, algunos
propagandistas de izquierda han tomado la foto original de Ut, y la han
manipulado, de forma tal que, a la niña que desesperadamente sufre el
bombardeo, la acompañan Mickey Mouse y Ronald McDonalds. El mensaje evocado por
esta nueva imagen es muy sencillo: el capitalismo es el responsable de las
guerras imperiales norteamericanas, y tanto Disney como McDonalds son compañías
que fomentan el militarismo. El argumento es repetido hasta la saciedad: las
corporaciones capitalistas hacen lobby a los gobiernos para que invadan otros
países, éstos imponen su dominio y así abren mercados para que puedan inundar
al Tercer Mundo con sus productos, y los países dominados se empobrecen, pues
consumen las importaciones, pero no tienen capacidad de exportar. A la larga,
este empobrecimiento genera movimientos de resistencia armada, y esto prolonga
el ciclo violento.
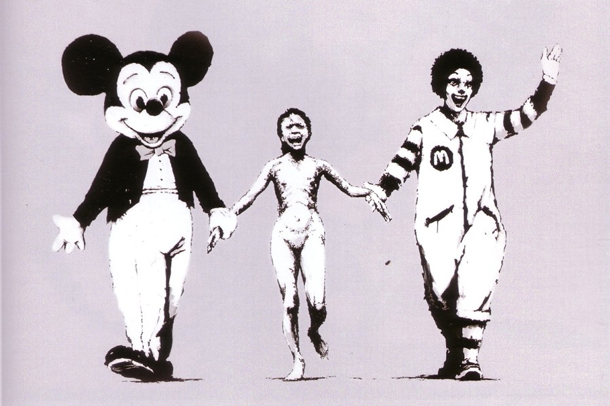
Esta
explicación es plausible, pero deseo retarla. En el siglo XIX, el economista
Frederic Bastiat célebremente advirtió que “si las mercancías no cruzan las
fronteras, entonces los ejércitos sí lo harán”. Con esto, Bastiat proclamaba
que el capitalismo y el comercio internacional, lejos de propiciar guerras, las previene.
No es
difícil comprender por qué. Hoy se repite el cliché de que la guerra es un gran
negocio. Ciertamente, para quienes encabezan el complejo militar industrial
(sobre el cual audazmente advirtió Eisenhower), hay ganancias. Pero, el número
de personas que se benefician económicamente de la guerra son pocas. Me parece
que Keynes se equivocaba cuando postulaba que una guerra puede beneficiar una
economía. La guerra genera enormes pérdidas económicas. La guerra puede ser un
negocio para algunos, pero la paz es un negocio mucho más cuantioso para muchos
más.
Un país
que se dedique a producir y comerciar tratará de propiciar la paz y evitará
confrontaciones armadas. La guerra no le resultará beneficiosa, pues con su
campaña militar, estará perjudicando a sus potenciales clientes y socios
comerciales, y los despojará de capacidad para consumir sus propios productos.
Mickey y Ronald McDonald quieren a los vietnamitas vivos para que consuman hamburguesas y dibujos animados (y ofrezcan
fuerza laboral para producir esas mercancías). Una niña que huye desesperada de
un bombardeo no es una potencial consumidora de esos productos.
Un siglo
antes que Bastiat, Adam Smith también había comprendido la situación. El
imperio británico debatía qué hacer con los rebeldes norteamericanos. Smith era
categórico en su posición: conviene mucho más dejar que los rebeldes se
independicen. Mantener un ejército para enfrentar la rebelión es demasiado
costoso. Le conviene mucho más a la Gran
Bretaña tener a los norteamericanos como socios comerciales
que como súbitos coloniales. Gran Bretaña aumentaría su riqueza comerciando, en
vez de extrayéndola forzosamente de sus colonias. El empleo de la fuerza sólo
extrae pequeñas cifras de ganancia; el comercio, en cambio, genera ganancias
mucho más sustanciosas. El comercio motiva a la producción mucho más que la
imposición de la fuerza por vía militar.
Bajo
este enfoque, las compañías que buscan producir y comerciar mercancías son
promotoras de la paz mundial. Mickey no estaría junto a la niña bombardeada,
sino que haría el signo de la paz. Un mínimo de sentido común aplica acá: ¿por
qué desearía matar a la persona que me vende los productos que necesito, y me
compra las mercancías que produzco? El interés comercial hace que, aun si la
otra persona tiene un aspecto físico, religión o ideología que no me gusta,
busque la manera de mantener la paz con ella. Hugo Chávez y Álvaro Uribe nunca
se fueron a la guerra, en buena medida porque el flujo comercial entre
Venezuela y Colombia lo impidió.
Recientemente,
varios economistas (siguiendo al periodista Thomas L. Friedman) han incluso
manejado la hipótesis de que, hasta ahora, dos países que incluyan restaurantes
McDonalds no han tenido guerras entre sí. Obviamente el ejemplo es
caricaturesco, pero la metáfora es poderosa: McDonalds, símbolo del capitalismo
por excelencia, garantiza la paz entre las naciones. No se trata de una fórmula
mágica de la hamburguesa; se trata, más bien, del poder del mercado: al haber
interdependencia entre socios comerciales, nadie desea ir a una guerra.
Pero,
entonces, ¿a quién beneficia la guerra? ¿Quién tiene interés en ella? Bajo esta
línea de argumentación, las guerras no benefician a los empresarios
capitalistas, sino a los gobiernos que pretenden aumentar su poder. Bajo la
excusa de emergencias bélicas nacionales, los gobiernos típicamente restringen
libertades de todo tipo. Los romanos conocían esto muy bien, con su máxima, “silent leges inter arma”, en medio de
las armas, las leyes hacen silencio. Y, los gobiernos que pretenden restringir
las libertades para comerciar con medidas proteccionistas y reguladoras, no sólo
despojan de un potente antídoto contra las guerras (el comercio y el
capitalismo), sino que también, contribuyen directamente al fomento de las
guerras. Pues, en la medida en que los gobiernos regulan la economía, crecen en
poder, y al crecer en poder, buscan nuevas formas de restringir aún más
libertades y controlar a las poblaciones. La guerra entonces se convierte en
una excusa perfecta para extender el control. Friederich von Hayek argumentó
muy elocuentemente que un gobierno que empieza restringiendo libertades económicas
pronto deseará restringir libertades civiles, y la guerra es una forma muy
conveniente de lograr ese objetivo.

Todo
esto, por supuesto, son modelos teóricos, y es menester estudiarlos más a fondo.
Yo aún no estoy plenamente convencido de uno u otro. Pero, es sano discutir
estas ideas liberales. Pues, hoy se ha convertido en cliché la idea de que el
capitalismo es responsable de las guerras. Deberíamos más bien considerar la
posibilidad de que el capitalismo liberal es antídoto a la guerra, y que es el
crecimiento excesivo del papel regulador del Estado lo que conduce a la guerra.