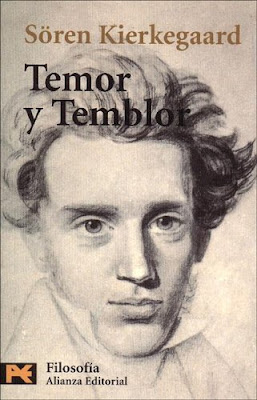Recientemente, David Placer, un oscuro periodista
venezolano, ha publicado Los brujos de
Chávez Placer entrevistó a algunas personas allegadas a Chávez, y a partir de
esas conversaciones, ha llegado a la conclusión de que Chávez estaba metido de
lleno en la santería cubana. Según Placer, Chávez era un hombre tremendamente
supersticioso, que se dejó influir mucho por la hermana de una de sus
compañeras sentimentales. Poco a poco, Chávez se fue iniciando en el mundo de
la santería, y Fidel Castro vio en esto una oportunidad. Fidel envió a sus
propios babalaos para que manipularan a Chávez, y así, Cuba pudiera formar una
alianza con Venezuela, y asegurar el petróleo.
El libro
tiene un fuerte tono sensacionalista. La única evidencia que se presenta es
anecdótica, y pocas veces procede de fuentes directas. Casi todos los
entrevistados admiten que escucharon lo que otra gente les contaba, pero pocos reconocen
haber visto ellos mismos algún indicio firme de que, en efecto, Chávez estaba
inmerso en ese mundo. Las hipótesis de Placer sobre el rol de Fidel Castro son
típicamente conspiranoicas, como tantas otras que se han formulado en torno al
líder cubano.
Además,
la forma en que Placer trata la santería cubana es bastante inapropiada. La
describe como si se trataran de rituales satánicos, que deliberadamente buscan
perjudicar a los demás, y a hacer pactos con fuerzas malignas para conseguir
favores. Esto es una caricatura de la religión santera. Ciertamente, hay una
variante, el palo mayombe, que sí tiene algunas de esas características de
ocultismo, pero ni siquiera esa tradición tiene la perversidad que Placer le
atribuye.
Tras
leer el libro de Placer, sólo puedo llegar a la conclusión a la que el filósofo
Ludwig Wittgenstein llegó en uno de sus libros: sobre lo que no se puede
hablar, es mejor pasar en silencio. Chávez pudo, como pudo no haber tenido
brujos. No sabemos, y por ende, es mejor no especular. Todos tenemos algún
grado de conductas supersticiosas, de forma tal que no me sorprendería que
Chávez, en algún momento, acudiera a hacerse algún trabajo con algún babalao,
del mismo modo en que muchos políticos de la oposición acuden a un cura para
que los bendiga en sus campañas electorales. En ambos casos, los políticos apelan
a poderes mágicos para intentar asegurar su poder. Es algo muy propio de la
conducta humana.
Placer
es un poco ambiguo a la hora de juzgar si la brujería es efectiva o no. A lo
largo del libro, pareciera presentarse como un racionalista que piensa que las
brujerías de Chávez eran supersticiones, propias de una persona ignorante. Pero,
en ocasiones, da la impresión de juzgar a esos procedimientos como si fueran
perversos. A mí me parece especialmente preocupante que la gente en Venezuela
no repudie a Chávez por ser una persona ignorante y fácilmente manipulable por
un maquiavélico líder cubano (si acaso ése es en realidad el caso), y en
cambio, sí lo repudie por pactar con fuerzas malignas y utilizar ese poder. La
triste realidad, es que incluso aquellos venezolanos que se oponen a Chávez,
son tan supersticiosos como supuestamente lo fue el Comandante. Por ejemplo, muchos
de esos venezolanos opuestos a Chávez opinan que, la exhumación de los restos
de Bolívar, produjo el efecto mágico de matar a los que estaban allí presentes.
Si Chávez
efectivamente acudía a estos brujos, no habrá sido el primero, ni tampoco el
último jefe de Estado, en hacerlo. Reagan, Miterrand, y tantos otros, también lo
hacían. Y, en todo caso, aún si lo hacía, siempre hay un gusto en el periodismo
conspiranoico de exagerar estas cosas. Hitler, por ejemplo, pudo haber tenido
algún interés en el ocultismo a través de su lugarteniente Himler, pero muchas
de las cosas que se han dicho sobre las conexiones entre el nazismo y el
ocultismo, son exageradas.
El libro
de Placer tiene un obvio trasfondo político. No está mal escrito, y es
entretenido. Pero, no hace más que repetir rumores, y su clara intención es
desprestigiar el legado de Chávez. En realidad, eso deja mal parada a la
oposición venezolana. Pues, el libro da la impresión de que la única forma de atacar
a Chávez es repitiendo cuentos de viejas chismosas.
Y, así
como no conviene especular sobre Chávez y sus supuestas vinculaciones con
santeros, sí es mucho más preferible pronunciarnos sobre las supersticiones en
las cuales Chávez claramente sí creía, pues lo decía sin tapujos frente a las
cámaras. No podemos saber si Chávez realmente creía o no que el exhumar los
restos de Bolívar le iba a dar poderes mágicos. Pero, Chávez sí tenía creencias
extrañas. Decía, por ejemplo, que el hombre no llegó a la luna. Pensaba que a
Bolívar lo asesinaron los gringos. Esto no es propiamente superstición en el sentido que lo entendemos hoy. Pero, etimológicamente superstición viene de “estar encima de”, y posiblemente, haga
referencia al exceso de creencias. En ese sentido, creer cosas como ésas sobre
la muerte de Bolívar y la llegada del hombre a la luna, son supersticiones.
Pero, la
mayor superstición de Chávez, creo yo, fue pensar que si se controla la
economía, como él pretendía hacerlo, no se llegará a crisis y colapsos. Chávez
no tenía tapujos en admitir esa creencia. Eso sí es una superstición muy grave.
El pensamiento mágico asocia indebidamente fenómenos. Pues bien, Chávez creía
que había una asociación entre el socialismo (o al menos, el socialismo como él
lo entendía), y el bienestar del pueblo. Hoy, los venezolanos comprobamos que
esa asociación es errónea, y lo estamos pagando muy caro. Yo habría preferido
mucho más a un gobernante que se sometiera a ramazos y le leyeran las cartas,
pero que hubiera entendido que controlar precios y expropiar empresas no tiene
las propiedades mágicas que, lamentablemente, Chávez y sus secuaces sí le
atribuían.