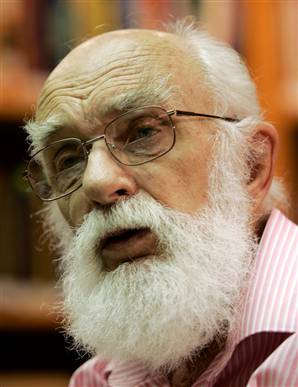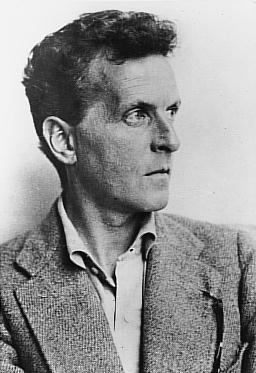Como
es sabido, la gaita zuliana era originalmente un género de música protesta. Sus
líricas reclamaban las condiciones precarias del Estado Zulia, y el reparto tan
injusto de la riqueza petrolera desde Caracas. Desde 1958, todos los
presidentes de la IV República
fueron objeto de burla y críticas en las composiciones gaiteras. Hugo Chávez
modificó eso. Con su concentración de poder, logró imponer la autocensura entre
los gaiteros, y hoy la gaita protesta sencillamente no existe.
Como
es sabido, la gaita zuliana era originalmente un género de música protesta. Sus
líricas reclamaban las condiciones precarias del Estado Zulia, y el reparto tan
injusto de la riqueza petrolera desde Caracas. Desde 1958, todos los
presidentes de la IV República
fueron objeto de burla y críticas en las composiciones gaiteras. Hugo Chávez
modificó eso. Con su concentración de poder, logró imponer la autocensura entre
los gaiteros, y hoy la gaita protesta sencillamente no existe.
Pero, ahora, se ha dado un paso aún
más lejos. Ya la gaita no sólo ha dejado de servir como medio de confrontación
frente a las tendencias opresivas de los gobiernos, sino que se ha convertido
en su cómplice. La gobernación del Estado Zulia cayó recientemente en manos del
Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de sus primeras medidas ha sido exigir
a las emisoras de radios colocar gaitas en su programación, como medio de
protección de la cultura local zuliana.
En varias ocasiones, me he opuesto a
medidas como ésta. En primer lugar, es sencillamente violatoria de la más
libertad individual en los gustos musicales. El Estado pretende imponer a la gente
aquello que debe escucharse. Si las emisoras de radio colocan música de otra
región, ha de ser porque hay tal demanda en el mercado. El Estado interfiere,
obligando a las emisoras de radio colocar música que, sencillamente, la mayoría
no quiere escuchar. Ocurrirá con la música algo parecido al fenómeno que Ludwig
Von Mises preveía en el socialismo: puesto que al eliminar los mercados, los
gobiernos no tienen manera de saber cuáles son las demandas reales de la gente,
se terminarán produciendo rubros que no serán consumidos por nadie.
En segundo lugar, estas medidas de
proteccionismo musical enaltecen aquello que los románticos llamaron Volksgeist, el espíritu del pueblo. Y,
en ese sentido, incentivan una mentalidad provinciana y nacionalista que
obstaculiza el pleno desarrollo de una cultura cosmopolita. Se asume que la
cultura zuliana es ‘pura’ y que debe estar libre de influencias extranjeras,
sin caer en cuenta que jamás ha habido culturas puras, y que, precisamente, la misma
cultura zuliana surgió como amalgama de elementos extranjeros. La exaltación del
Volksgeist termina por encerrar en
una camisa de fuerza nacionalista a los ciudadanos: presume que, para ser
zuliano, es obligación comer patacón y escuchar gaita. Quien no lo haga, es un
traidor.
Pero, ahora, encuentro un tercer
motivo para rechazar estas medidas de proteccionismo. Desde hace años, los
zulianos hemos luchado por mayor autonomía en nuestras decisiones políticas, y
mayor control de nuestros propios recursos, especialmente el petróleo. En la
fase final de la IV República,
tuvimos notables progresos en esta lucha. A partir de 1998, no obstante, hubo
terribles retrocesos. El gobierno de Hugo Chávez fue despojando de competencias
a los gobiernos locales, al punto de que la administración de puentes y
carreteras fue trasladada al gobierno central en Caracas.
La imposición de gaitas en la radio
es una cortina de humo para contener el descontento de los zulianos frente al
saqueo del gobierno central de Caracas. Francisco Arias Cárdenas, el actual
gobernador, ha empleado el viejo truco romano de ofrecer pan y circo. Hábilmente
ha manipulado los sentimientos nacionalistas románticos de los zulianos: con la
retórica que apela a la protección cultural de la música zuliana, se ha
presentado como un político comprometido con los intereses de la región
zuliana.
El problema con todo esto es que
Arias Cárdenas ha defendido al Zulia en aquello que no debe defender, y no ha
defendido al Zulia en aquello que sí debe defender. Ha impuesto la gaita a las
emisoras de radio, pero no ha reclamado el regreso de la administración de los
puentes y carreteras.
 Y, así, la gaita se ha convertido en el opio del pueblo zuliano. Caracas
sigue explotando al Zulia. Pero, para disimular esa explotación, nos ofrece la
distracción de la gaita. El gobernador no mueve un dedo para retomar los
puentes y carreteras, pero mueve todo su aparato coercitivo para imponer música
(sobre los propios zulianos). Nuevamente, nos intercambian los espejitos por el
oro. Es evocadora la caricatura de la conquista española, en la cual el indígena
dice: “Vinieron. Ellos tenían la
Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren
los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros
teníamos la Biblia”.
Pues bien, ahora, los zulianos cerramos los ojos y nos extasiamos con la música,
nos dan la gaita, y nos quitan el petróleo.
Y, así, la gaita se ha convertido en el opio del pueblo zuliano. Caracas
sigue explotando al Zulia. Pero, para disimular esa explotación, nos ofrece la
distracción de la gaita. El gobernador no mueve un dedo para retomar los
puentes y carreteras, pero mueve todo su aparato coercitivo para imponer música
(sobre los propios zulianos). Nuevamente, nos intercambian los espejitos por el
oro. Es evocadora la caricatura de la conquista española, en la cual el indígena
dice: “Vinieron. Ellos tenían la
Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren
los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros
teníamos la Biblia”.
Pues bien, ahora, los zulianos cerramos los ojos y nos extasiamos con la música,
nos dan la gaita, y nos quitan el petróleo.
En esta discusión, hay un trasfondo filosófico. A inicios del siglo XIX,
Herder, uno de los artífices del concepto del Volksgeist, enalteció la identidad cultural de cada nación, y la
necesidad de protegerla frente a las influencias foráneas, sin importar cuán
progresistas fueran esas influencias, y cuán retrógradas fueran las
manifestaciones culturales locales. Unas décadas después, Marx vio el peligro
de este nacionalismo cultural. A juicio de Marx, el nacionalismo es un aparato
ideológico del cual se valen las clases dominantes para afianzar su dominio. Como
la religión, el nacionalismo cultural es opio para el pueblo, en la medida en
que distrae a los explotados respecto a sus verdaderos motivos de explotación.
Pues bien, a partir de esta apreciación de Marx, me parece urgente apreciar
que quien ofrece música procedente de otro país no es ningún explotador. El
verdadero explotador es quien depreda recursos de una región, y no permite a
sus propios ciudadanos administrar su propia riqueza y tomar decisiones
relevantes en el manejo de sus recursos. Marx advertía que los explotadores se
valen de trucos para hacer olvidar a los explotados su condición. Pues bien, me
temo que la gaita se ha convertido en otro truco más para que nos olvidemos del
despojo de nuestros recursos materiales.