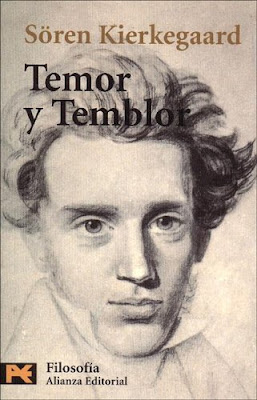En el
2009, el bicentenario de Darwin, publiqué un libro, El darwinismo y la religión. El libro defiende la teoría de la
evolución, pero a la vez, señala las enormes dificultades que hay para
conciliarla con las creencias religiosas. Yo anticipaba que los lectores religiosos
serían quienes más objetaran las tesis del libro.
Pero,
insólitamente, la mayor crítica vino de gente de izquierda. Me acusaban a mí,
simpatizante de Darwin, de promover el darwinismo social. Darwin, decían esos
críticos, fue el responsable de promover una visión del mundo en la cual los
fuertes dominan a los débiles, abría paso al capitalismo más feroz, etc.
En el
libro, yo anticipé algunas de estas críticas, y traté de aclarar que el
verdadero promotor del llamado “darwinismo social” no fue Darwin, sino su
contemporáneo Hebert Spencer. Y, también intenté aclarar que, con el
conocimiento que tenemos de la teoría de la evolución, podemos admitir que, en
la conducta humana, hay mucho espacio para el altruismo.
Un
famoso filósofo, Peter Singer, defendió esta postura en un pequeño pero
influyente libro, Una izquierda
darwiniana. Ante el fracaso de los regímenes comunistas en el siglo XX,
Singer se plantea rescatar los ideales altruistas de la izquierda, pero de un
modo más realista. En vez de aspirar megalómanamente al “hombre nuevo” que
propuso el Che Guevara, los izquierdistas deberían reconocer los límites de la
naturaleza humana, y a partir de eso, tratar de construir iniciativas y
estímulos para alcanzar un mundo mejor. Darwin, nos recuerda Singer, es quien
mejor nos ofrece un retrato de esa naturaleza humana.
Así
pues, los humanos somos, en efecto, egoístas. Pero, como bien han señalado los
darwinistas, en función de ese egoísmo, los humanos también podemos exhibir
conductas altruistas. Al buscar ventajas reproductivas, comprendemos que, al
cooperar con los demás, también nosotros salimos beneficiados. Y, en ese
sentido, Singer postula que la izquierda debería propiciar situaciones en las
que el interés colectivo coincida con el interés individual. El conocimiento de
las teorías de Darwin facilitaría mucho más esta labor.
Las
posturas de Singer me parecen razonables, pero sólo hasta cierto punto. En
efecto, a partir de nuestra naturaleza humana podemos ser altruistas. Pero,
queda mucho en nuestra naturaleza que contradicen los postulados éticos que el
mismo Singer se ha encargado de promover en sus libros.
Por ejemplo, Singer
continuamente ha dicho que tenemos la obligación ética de extender nuestras
obras de caridad a gente que está más allá de nuestro entorno familiar o de
amigos. Él es un entusiasta promotor de la ayuda humanitaria a gente en lejanos
países. Esto es muy ajeno a la naturaleza humana. Ciertamente, nosotros tenemos
genes que codifican el altruismo, pero dirigido a aquellos que comparten una
alta proporción de nuestros genes (es decir, nuestros parientes), o a aquellos
que están lo suficientemente próximos a nosotros, y de quienes podemos tener
expectativa que el altruismo será recíproco. No está en nuestros genes buscar
ayudar a un niñito hambriento en África, pues él, ni es nuestro pariente, ni
vendrá a socorrernos en caso de que lo necesitemos.
Frente a esto, Singer
advierte enfáticamente en su libro que debemos evitar la llamada “falacia
naturalista”. Darwin se encargó de describir el mundo, pero no de prescribirlo.
Y así, aun si Singer invita a emplear las teorías de Darwin para comprender
cómo es la naturaleza humana, insiste en que no debemos emplearlas para
prescribir cómo debe ser la acción
humana. El deber ser no viene de la
ciencia, dice Singer, sino de la ética.
Y es en este punto,
donde yo siempre he tenido alguna dificultad. Según esta postura de Singer, ni
Darwin, ni ningún científico, puede decirnos cómo debe ser nuestra conducta. Pero entonces, si la
ciencia no es suficiente, ¿de dónde viene la ética? Si queremos evitar la
falacia naturalista, no sería suficiente con decir que la ética viene de la evolución.
Pues, si bien la evolución nos ha hecho altruistas en algunas circunstancias,
también ha promovido una naturaleza que es claramente contraria a los
dictámenes morales. Tiene que haber algo más. Singer se plantea esta cuestión,
pero sorprendentemente la despacha rápidamente. Él dice que no es importante
plantearse esa cuestión, porque le parece demasiado obvio que debemos hacer el
bien.
A mí no me convence
ese argumento. Singer, que ha hecho su carrera filosófica planteando posturas chocantes
porque van en contra de muchas intuiciones morales, ahora recurre a una
intuición básica para decir que, sencillamente, tenemos la obligación de hacer
el bien, y ya está (no hay que complicarse demasiado buscando el origen de esa
obligación). A mí esto me parece inconsistente. Yo sí creo que queda por
responder esa gran interrogante, ¿de dónde viene la ética?
Si la ciencia no es
suficiente para explicar esos orígenes, entonces, ¿cuál alternativa tenemos?
Para mucha gente, la respuesta tradicional ha sido Dios. La existencia de Dios
explicaría por qué, aun si no está en nuestros genes, debemos hacer esto o
aquello. Y, a partir de la existencia de valores morales objetivos, algunos
filósofos han querido demostrar la existencia de Dios. En mi libro, yo sometí a
crítica esta postura. Pues, en efecto, el llamado “argumento moral” para la
existencia de Dios, presenta varios problemas.
Pero, desde que
escribí ese libro en el 2009, he sentido bastante inseguridad en ese punto. Muchos
argumentos a favor de la existencia de Dios son notoriamente deficientes. Pero,
yo tengo dificultad en refutar satisfactoriamente el argumento moral. Pues, una
visión enteramente materialista del mundo, me temo, no es suficiente para
explicar el origen de la ética. No pretendo llegar a la máxima dostoyevskiana
de “si Dios no existe, todo está permitido”. Pero, reconozco que las teorías de
Darwin no son suficientes para explicar por qué debo hacer esto o aquello. Hace falta algo más. ¿Qué es ese
añadido? No lo sé, aún lo busco.